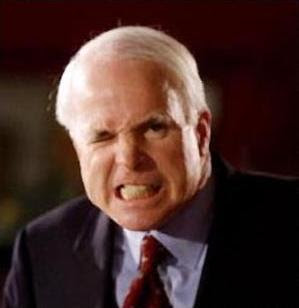El escritor y periodista argentino Tomás Eloy Martínez analiza el futuro de la política norteamericana en un artículo publicado en LA NACION
Hace ocho años, cuando la Corte Suprema de Justicia seleccionó a George W. Bush presidente de los Estados Unidos al darle así la espalda al resultado de las elecciones populares, en las que había triunfado Al Gore, el superávit del país era de 559.000 millones de dólares. Quienquiera que gane las elecciones del próximo martes, deberá remontar una realidad opuesta: afrontará una deuda de casi 400.000 millones, más una guerra sin fin, la mayor crisis financiera de la historia y los valores morales en jaque por las leyes patrióticas que atropellan derechos constitucionales y por decisiones ejecutivas que justifican la tortura.
Barack Obama, probable ganador del martes, ha declarado que la verdadera pregunta en esta elección no es si el pueblo norteamericano está mejor de lo que estaba cuando asumió Bush, si no si lo estará dentro de cuatro años, cuando el nuevo presidente termine su mandato. Su promesa de cambio se ha sostenido con el lema “Sí, podemos”, pero acaso cuando llegue a la Casa Blanca descubrirá que se puede poco y nada. No hay dinero para proporcionar cobertura médica, educación y asistencia social ni para crear la infraestructura que la industria y el comercio necesitan desesperadamente ni para desarrollar energías sustentables. No hay cómo pagar eso. Es posible que el presupuesto de 80.000 millones con el que pensaba sostener su programa de salud para todos los niños ya se haya evaporado en el rescate de una sola de las compañías en peligro, la aseguradora AIG.
Si el electorado confía en él es porque Obama ha demostrado que tiene talento e imaginación para derribar todos los pronósticos. En sólo cuatro años, emergió de la nada, ganó las primarias de su partido enfrentando a una Hillary Clinton que parecía invencible y va en camino de convertirse en el primer presidente negro de un país donde hace apenas medio siglo no se permitía a los negros de algunas regiones del sur compartir con los blancos los ómnibus urbanos ni los baños públicos. Un político que ha sido capaz de llegar tan lejos con tanto viento en contra bien podría, suponen los votantes, rescatar a los Estados Unidos de su horizonte de cenizas.
En el círculo de las finanzas norteamericanas, se habla de un invierno nuclear en el que nada crece. Durante septiembre, se esfumaron 160.000 empleos y Chrysler acaba de anunciar otros 2000 despidos. Los precios de las casas bajaron el 16,6 por ciento en promedio, con extremos del 31 por ciento, en Las Vegas, y del 25 por ciento, en Miami, en Los Angeles y en San Francisco. Cientos de miles de millones volaron en el casino alegre de Wall Street, al llevarse buena parte de los ahorros jubilatorios.
Si el precio de la gasolina cayó a la mitad, no sucede lo mismo con los alimentos. Se venden menos remedios en las farmacias, y ésa es otra luz de alarma. Las ejecuciones inmobiliarias siguen, porque toda la ayuda del Estado se orienta a las instituciones bancarias y financieras que tambalean, no a los propietarios que ya no consiguen pagar las cuotas de las hipotecas.
Antes de la catástrofe, los norteamericanos medios recibían unas cinco ofertas diarias de tarjetas de crédito en sus buzones de correo, y algunas menos en sus direcciones de e-mail. Ahora, desde que los usuarios se han atrasado en los pagos y no pueden hacer frente a las deudas multiplicadas por los intereses de vértigo, las ofertas desaparecen. En su lugar, llegan cartas que informan sobre recortes drásticos en los límites del crédito.
Por ardua y veloz que sea la caída, es un despropósito comparar esta crisis con la de 1929 y pensar que la solución de aquellos años podría aplicarse ahora. Franklin D. Roosevelt puso en marcha el New Deal con el producto bruto interno reducido en la tercera parte. Este año, al contrario, el PBI creció hasta que se vieron hacia junio o julio las primeras señales de una caída, que comenzó con la venta de papeles sobre créditos inmobiliarios sin respaldo. Durante la Gran Depresión, el desempleo afectó a la cuarta parte de los trabajadores; con el desgobierno de Bush aumentó, pero no pasa del 6,1 por ciento hasta la fecha.
Los Estados Unidos no son ya los mismos. Si algo queda del Estado benefactor de Roosevelt hay que buscarlo ahora en la socialdemocracia europea, con su mayor regulación, su seguridad social y sus impuestos altos. Y aun allí los gobiernos debieron salir al rescate de sus sistemas financieros. Porque tampoco el mundo es el mismo.
Ha llegado “el fin de la arrogancia”, como señalaba en uno de sus titulares la revista alemana Der Spiegel. La caída del Muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética dejaron al capitalismo occidental y a su mayor potencia militar, los Estados Unidos en el lugar de máxima influencia. “Durante cincuenta años, observó Eric Hobsbawm, tuvimos la suerte de que dos imperios se controlaran mutuamente. Era más agradable vivir en uno que vivir en el otro, pero se mantenían a raya entre sí. Que uno de los conquistadores del mundo desapareciera enfermaba al otro de megalomanía: ésa es una especie de enfermedad laboral en los imperios que no ven límites en su poder militar. El mundo es un lugar demasiado complicado para que lo maneje una sola mano desde Washington.” Naomi Klein habla del “capitalismo del desastre” y retrata la gestión de Bush que, sin los atentados del 11 de septiembre de 2001, acaso hubiera durado la mitad: “Bush aprovechó la oportunidad generada por el miedo a los ataques para lanzar la guerra contra el terrorismo, pero también para garantizar el desarrollo de una industria exclusivamente dedicada a los beneficios”. Klein define el modelo como corporativista y describe sus características: “Una gran transferencia de riqueza pública hacia la propiedad privada a menudo acompañada por un creciente endeudamiento, el incremento de las distancias entre los inmensamente ricos y los pobres descartables y un nacionalismo agresivo que justifica un cheque en blanco en gastos de defensa y seguridad”.
Entre las encuestas electorales, que en general dan a Obama una ventaja de más de siete puntos sobre el candidato republicano John McCain, se filtró esta semana una de Conference Board que revela una caída abismal en el índice de confianza del consumidor: del 61,4 por ciento en septiembre al 38 por ciento en octubre. La mitad de los consultados piensa que el mercado de trabajo y la capacidad de compra se desbarrancarán.
Aunque el racismo emerge como elemento de decisión de voto uno de cada tres norteamericanos conoce a alguien que no votará a Obama por ser negro y dos neonazis planificaban un atentado en su contra, al candidato demócrata se le ha simplificado el tramo final de la campaña. “McCain quiere darles más a los millonarios y a las grandes corporaciones, mientras espera que la prosperidad se derrame sobre el resto”, ha dicho. Ocho de cada diez norteamericanos creen que el país de Bush avanza en la dirección equivocada.
McCain, en cambio, se queja de que su mensaje no llega a la gente con claridad. Desde el comienzo de la crisis, propone nuevas regulaciones para el sistema financiero y habla pestes del salario de los ejecutivos que causaron el desastre, pero esas palabras son más creíbles en boca de su adversario, que meses antes de las primeras luces rojas ya proponía reestructurar las normas que rigen a las entidades crediticias y de inversión, al exigir la supervisión federal y el derecho de los accionistas a decidir el sueldo de los ejecutivos.
Obama dijo en uno de sus últimos actos proselitistas: “En una semana, podemos dar vuelta la página y dejar atrás las políticas que pusieron la avaricia y la irresponsabilidad de Wall Street por delante del trabajo duro y los sacrificios de gente como ustedes”.
Setenta y siete días después de este 4 de noviembre, acaso le toque a él ver si puede dar vuelta la página y crear un marco financiero factible para el siglo XXI, restaurar los valores republicanos perdidos, respetar la autodeterminación de los pueblos y encontrar un papel para los Estados Unidos que no sea el de guardián decadente del mundo.